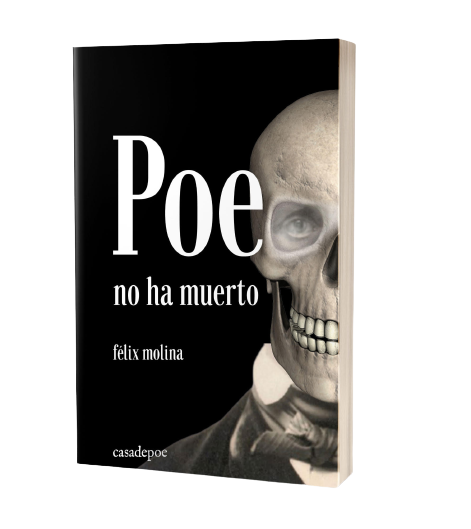Archipiélago | Una isla para cada autor

O coração, se pudesse pensar, pararia.
FERNANDO PESSOA – MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO –
ÁLVARO DE CAMPOS
La Isla Pessoa había devenido una tabernita muy curiosa, que casi remedaba al Chiado, con mesas de madera descascarillada y un mostrador oscuro, que servía Sá-Carneiro. Fernando no llegaba antes de las dos de la tarde, concentrado, como si viniera de sacudirse las cenizas de un trabajo quemador. En un ambiente de extrema tranquilidad, Sá-Carneiro iba silbando melodías muy ligeras, mientras encopaba vinho verde para abrir el día. De vez en cuando exclamaba algo:
–El mar nos mira con ojos de tierra profunda…
Fernando, en cuanto llegaba, subía una escalera –por supuesto de caracol– y desde esa atalaya accedía a una covacha de pared circular donde decidía, totalmente a oscuras, qué poeta iba a ser esa tarde. En días como aquel, en que no quería complicarse demasiado con nada, escogía a Alberto Caeiro y se disponía para una tarde plácida, rematada con poemas sobre las formas de las nubes y un oporto desembocando lento en las venas.
Cuando bajó para encontrarse con el mostrador, comprendió la subida de cejas que Sá-Carneiro le dedicaba. Un mozo estaba encodado de bruces contra la baquelita del teléfono, en la esquina de la barra. Pelo repeinadísimo hacia atrás. Modales lentos. Cigarrillo casi cortado con el traje.
–Álvaro, le tengo dicho que no se presente donde yo. Es casi una falta de respeto.
–Usted disculpe, pero lo mismo pienso yo, y apenas le digo nada. Uno también es persona, aunque no lo lleve en los apellidos.
Este ambiente tenso no lo arreglaba ni la crema de los pastelillos de Belém que Sá-Carneiro se encargaba de dejar bien visibles, mientras entonaba risueño, casi como un cantaor:
–Yo no soy ni yo ni el otro, soy tan sólo algo intermedio: pilar del puente del tedio que va desde mí hasta el otro.
En días como ese, a Fernando Pessoa le hubiese gustado mejor ser Ricardo Reis, enredarse con sus pámpanos y ponerse a medir pentámetros dactílicos. Pero agarró un periódico y se dedicó a leerlo, sin ganas, en la mesa más lejana al mostrador.