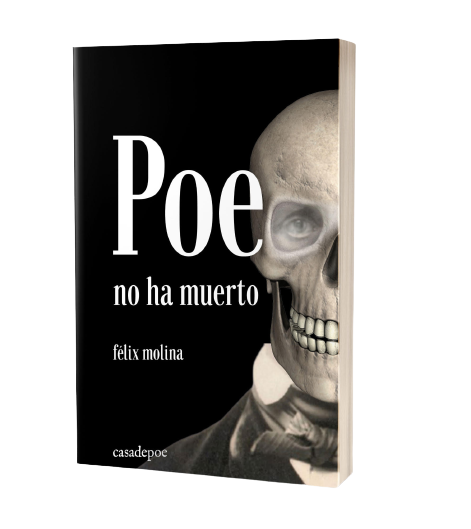Archipiélago | Una isla para cada autor

Pero es peligroso caminar por donde todos caminan, sobre todo llevando este peso que yo llevo.
CÉSAR VALLEJO – VICENTE HUIDOBRO – JUAN RULFO
Sobre la piel resquebrajada de un desierto dos hombres y una mula, hundiendo sus pezuñas lentas en los terrones del suelo. Llevan, atravesado, un paquete antropomorfo, cruzado sobre el lomo de la mula. Se paran solo para beber de una tinaja ocre, cada vez más liviana. El sol los enfrenta y es su único horizonte. Habla el más acholado:
–Me viene, hay días, una gana ubérrima de lavarle al cojo el pie, y ayudarle a dormir al tuerto próximo.
El de la piel más clara rezonga y se limpia el sudor con la manga sucia. Lleva el aliento cansado y triste de los que andan sin más y una flor que es como una ventana cerrada en la cara. Detiene la marcha y suspira:
–Marcho día y noche entre esfinges caídas de mis ojos; miro el campo herido a grandes gritos, y el sol en medio del viento.
Deciden seguir. Hay un poblado de gentes que huyen o se zafan de otras gentes. Humo. Ganado que se escapa.
–Vicente, mire, si quiere paramos allá. No nos va a matar mayor tristeza y algún ala habrá donde recogernos.
–Como quiera, César, la carga es liviana pero intensa. La mula lo va a agradecer.
Se paran en una casita quemada, con un muchacho que espera a alguien recostado en la puerta, mediomuerto, lleno de úlceras que brotan. Pueden pasar.
Los cubre el techo de uralita de una casa vacía que les da la sombra justa y necesaria. Se tumban y advierten que dejaron la carga a lomos todavía, pero el cansancio los hunde y los penetra, y todo es fatal en ese aire, como si estuviera constantemente nombrándolos, y mal. Duermen.
Fuera la carga se desprende del animal, imagen de un fruto casi semilla, gigante y podrido, una vaina monstruosa que cayera al suelo por su propio peso.
Se desata la cinta que lo atenaza, y alcanza a respirar. Es un hombre de cara melancólica, con un ceño siempre a medio fruncir. Tiene una camarita mínima de fotografiar que maneja casi con un puño y va paseando por todo el poblado, capturando rostros de indias, vacas que flotan ahogadas en un río, acequias donde se asesina en silencio.
Se detiene un rato en otra casa vacía, para descansar y masticar unos ajos que ha encontrado tras una puerta, y escribe en la noche, mientras los fantasmas van desfilando por la celosía:
–Diles que no me maten…